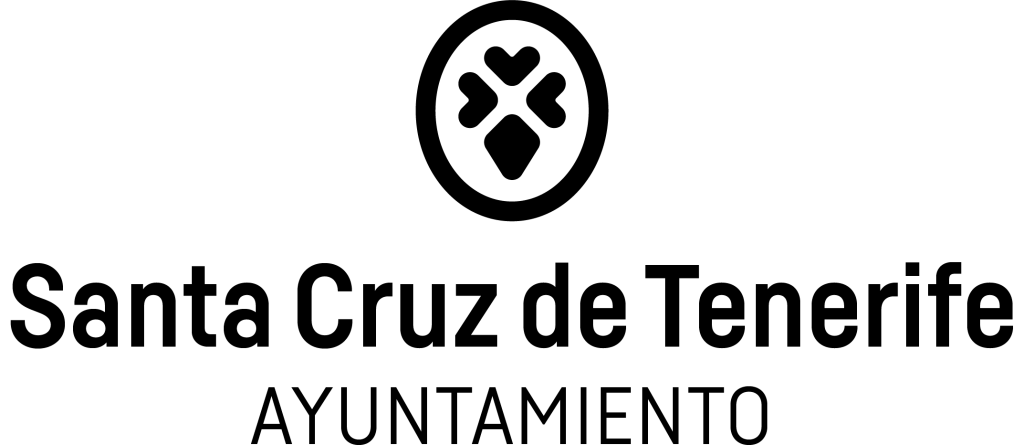JUAN CRUZ RUIZ / LA PROVINCIA
Uno de los compañeros más extraordinarios que he tenido en estos cincuenta años de oficio, que se cumplen, ay, este año, fue Feliciano Fidalgo, que desarrolló sus últimos decenios de trabajo en El País, primero como corresponsal en Francia y luego recorriendo España como si quisiera abrazarla. Era de León, de las minas de León, y a León volvía cada vez que tenía hambre de tierra; a León volvió ya con más frecuencia cuando su carrera tocaba a su fin, como si la tierra fuera la promesa que lo llamaba.

Feliciano Fidalgo. FOTO: ULY MARTÍN / EL PAÍS
Telefoneaba, en España, desde los sitios más bellos o desde los lugares más inhóspitos, bajo la nieve más inclemente o bajo el sol menos piadoso, y siempre estaba feliz.
Era un hombre feliz con el oficio. Su ventura era estar con otros, preguntar; hizo de la pregunta (veloz, surrealista) su caballo de batalla profesional al regresar a España, cumplida su misión en París. Allí fue quizá el corresponsal más inquieto que hubo en Francia jamás, y era tan español como el que más, y el más francés de todos al mismo tiempo.
Cuando dejó París se fue con su estilo: no organizó su despedida (él no sabía organizarse), sino que organizó la bienvenida de su sustituta, que era Soledad Gallego-Díaz. Cerró un restaurante, la Tour d’Argent, me parece, invitó a todo aquel que pudiera serle de utilidad a Sol en la tarea de la corresponsalía parisina y luego se vino a España, a caminar, como un Quijote enhiesto y a veces derribado.
Una vez me llamó desde Osorno, en el centro mismo de la canícula, otra vez me llamaba para decirme cómo de bien sabía un gin tonic al borde de una piscina en Tordesillas. Todo ello, en la ruta que más transitó, de Madrid a León, ida y vuelta. Y, ya asentado en Madrid, dejaba cualquier cosa por auxiliarte o por procurar la felicidad que se hurta tanto en los entresijos del oficio.
Tuvo amigos (y discípulos) muy jóvenes para los que su figura es inolvidable, pero él mismo, su figura, su ejemplo profesional, se ha ido diluyendo porque el tiempo no perdona sobre todo a los que ya no están. Me acuerdo de él cada día, porque era un personaje cuya melancolía le sirvió, siempre, para hacer más humano el ejercicio del trabajo que cumplió como un forzado, en la tempestad y en la alegría, sin otra queja que la habitual en gente como él: los días eran más chicos que su ambición de poblarlos.
Ahora lo he recordado con mucha intensidad, como si lo estuviera viendo. Y lo he recordado por lo que comía (o no comía). Feliciano y los restaurantes eran una relación constante; a los restaurantes iba (con mucha frecuencia) a encontrarse con otros; pedía, y degustaba, los mejores vinos, era hombre de champán y de rosas, hacía regalos estrafalarios, pero prefería las flores, y veía a los grandes como si él no lo fuera, pero sobre todo era con la humildad con la que departía más a gusto.
Aún así conoció a famosos, los trató (muy bien), pero no ignoraba lo que aprendió de chico: que los que son de Tremor, como él, nacidos entre peñascos, saben más que los que creen vivir siempre en Oxford aunque nunca pisaran en Inglaterra…
Así que con esos personajes comía suflés y olía jacarandas, pero él era otro, el que se quedaba solo con sus apuntes atropellados, perdidos en los bolsillos de sus chaquetas desgastadas, pedía un bocadillo de salchichón o de cecina de su pueblo, se abría una botella de vino como el Carvalho de Vázquez Montalbán y se dedicaba a escribir crónicas como si con ellas fuera a parar el mundo.
En esa soledad Feliciano no comía, o comía apenas; su alimento era el periodismo, la fortuna de poderlo practicar, su alegría de sentir que, haciéndolo, no sentía ni que tenía hambre ni frío ni calor ni nada, era un periodista a cualquier hora, y nunca en la vida se le hubiera ocurrido ser otra cosa.
Su sucesora en París, Sol Gallego, habló esta semana de este oficio amenazado ante los chicos que quieren ser periodistas, y que para ello se han inscrito en la Escuela de Periodismo de El País y de la Universidad Autónoma de Madrid. Estoy seguro de que ella entenderá muy bien que, cuando acabó su manifiesto a favor de este trabajo imperecedero que no morirá si no se suicidan los que lo ejercen, yo me acordara de Feliciano comiendo solo en un rincón desorganizado de la casa en la que él fue tan solitario.