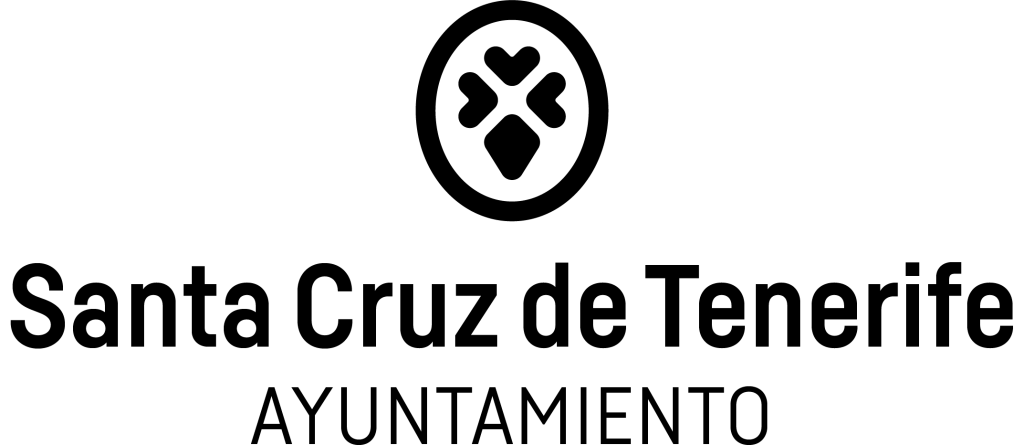KENIA ORTEGA / JOSÉ DAVID PÉREZ
KENIA ORTEGA / JOSÉ DAVID PÉREZ
La conocida como lengua global supone para muchos informadores españoles un talón de Aquiles que durante todo su proceso formativo no han sabido, querido o podido paliar. Un vistazo a las ofertas de empleo para periodistas de varios portales online, de esos a los que tantos profesionales en paro consagran varias horas diarias, revela que en esa jornada, casi el 40% de las ofertas estaría fuera del alcance de quien no pudiera acreditar, al menos, un nivel de inglés avanzado. El segundo idioma parece una clave para acceder a puestos que incluso, a priori, no parecen requerirlo.
Esta barrera no existe solo para los profesionales graduados o licenciados. Los estudiantes de Periodismo también encuentran al inglés como guardián de sus primeros pasos (o en su precario caminar) en el mundo laboral. Así, otro repaso a varios sitios donde se ofertan prácticas estudiantiles revela que, en ese día, la totalidad recomiendan dominar el inglés. El 66% exige un dominio avanzado, el resto demandan un nivel intermedio. Algunas aliñan este requisito con otros como niveles intermedios o elevados de chino o alemán por unos 100 euros al mes.
La vía laboral parece compleja para quienes no dominen el inglés, pero ¿qué pasa con la académica? Una mirada a algunos de los estudios de postgrado más populares entre estudiantes de Periodismo muestra cómo el acreditar un nivel avanzado de inglés llega a suponer entre un 5 o 10% en el baremo de acceso. En algunos casos se realiza una entrevista para demostrar tal dominio. En otros se piden certificados oficiales, algo que para graduados en Periodismo, como María Ortiz, llega a “privatizar lo público”; pues se insta a recurrir a lo privado para no perder posibilidades de acceder a lo común.
Un discurso algo vivo
Esta tesitura parece reafirmar el dibujo del comunicador del siglo XXI que Marta Perlado y Juana Rubio trazaron en 2012: se le daba por supuesto el dominio del inglés. Más recientemente, un informe del Poynter Institute for Media Studies precisaba que una “actitud fundamental para el futuro del Periodismo” es el estudio y manejo del inglés, pero en sus dos vertientes: la formal y la informal. Algo de gran importancia en el discurso periodístico que, como indica Piedad Fernández Toledo, profesora de inglés para periodistas de la Universidad de Murcia, es algo vivo que depende de los cambios sociales y tecnológicos.
La complejidad del oficio periodístico hace que esta capacidad lingüística trascienda del plano laboral. En el mundo de la información buena parte de las ideas más innovadoras y aclamadas se escriben y transmiten en inglés, como recuerda Fernández. Además, esta lengua es una herramienta para acceder a fuentes que aumenten la calidad de la información que se ofrece. Y no menos importante, el dominio de la lengua de Shakespeare es una arma para cuidar nuestro idioma materno, el español, evitando así traducciones sin sentido y otros efectos perversos del ‘spanglish’. Ante este panorama cabe preguntarse cómo se afronta desde el Grado en Periodismo, con qué formula deberían hacerlo los periodistas y si se está haciendo de la manera más beneficiosa.
Las lenguas modernas son desde los comienzos de la formación periodística algo esencial. Así lo puntualizó Joseph Pulitzer cuando a finales del siglo XIX soñó con la primera escuela universitaria de periodismo del mundo. Hoy, en el siglo XXI y en el escenario español, esta enseñanza suele estar centrada en el inglés. Un vistazo a los planes de estudios vigentes de los grados en Periodismo recogidos por el directorio QEDU, del Ministerio de Educación, lo corrobora. En total se hallan más de una veintena de universidades que ofrecen esta lengua entre sus materias.
Tipos de planes de estudio
El análisis de los planes de estudios revela que la forma de enseñar inglés se divide en dos tipos a grandes rasgos: materias específicas para el estudio de esta lengua (con importantes variaciones de enfoque e importancia según la universidad) y mediante la formación bilingüe, es decir, el uso del inglés como lengua vehicular en el proceso de enseñanza.
Otra opción, que escapa al control del Grado en Periodismo, es simplemente exigir a los alumnos la acreditación de un nivel de inglés, que oscila entre el B1 (intermedio) y el C1 (avanzado). Para este fin, las universidades ofertan cursos extraescolares de idiomas para acreditar el nivel requerido, que también son demandados por personas externas a la universidad. Son así un lujo para muchos estudiantes. María Ortiz asegura que “hay personas que quieren (dada la gran importancia de los idiomas) y aspiran a aprenderlo, pero no pueden costearlo (precisamente por esta gran demanda que hay para recibir clases)”.
Estos Centros de Lenguas Modernas ofrecen cursos para aprender idiomas o para preparar exámenes. Sin embargo, sus precios oscilan en cantidades desorbitadas para el presupuesto de muchos estudiantes e incluso rozan el coste de academias privadas o profesores particulares. Dependiendo de la universidad, los cursos y precios son muy variados: desde 389 euros (precio reducido para alumnos) por 75 horas lectivas hasta 651 euros por 90 unidades.
Al adentrarse en las clases del Grado en Periodismo, y en lo que respecta a la enseñanza del inglés como materia independiente, la docencia de esta lengua se enfoca o bien como una formación humanística básica o intentan adaptar esta materia, al menos nominalmente, al Periodismo. En este segundo escenario, casi un tercio de las universidades oferta en su programa inglés especializado para periodistas.
A pesar de esta frecuente ‘especialización’ es habitual que esta asignatura dependa de los departamentos de Filología. Evoca así esta cuestión un punto candente del Grado en Periodismo: su capacidad de coordinar y plantear sus materias aplicadas. Es decir, la necesidad de pasar de apellidar a una materia común a la formación en Ciencias Sociales de “aplicada al Periodismo” o “para periodistas” a la creación de una enseñanza fruto del debate entre periodistas y especialistas en la materia.
En el contenido de las asignaturas de inglés especializado hay módulos para aprender a entrevistar en inglés o para mandar un email de forma adecuada. Pero la jerga del oficio, que por supuesto existe en inglés, como confirma el periodista de Univisión Tomás Ocaña, es algo complejo y aprenderla requiere un nivel muy alto del idioma. Por tanto, Ocaña apunta que enseñarla a estudiantes sin el nivel adecuado llega a ser contraproducente. De ahí, la importancia de que las universidades comprueben el nivel previo, algo que solo sucede en una cuarta parte de los casos encontrados, (suponiendo que exista una coordinación entre asignaturas), donde se halla una formación escalonada en la que se comienza por, al menos, una asignatura de inglés básico para luego dar el salto a la especialización.
La educación bilingüe
Otra de las opciones presentes, aunque con menos frecuencia, en la educación periodística es la de la educación bilingüe. Esta opción es prometedora pues ‘resucita’ al inglés, una lengua, que en palabras de la experta en bilingüismo Ana Halbach, se suele enseñar como el latín, como una “lengua muerta”. Esto ha conllevado que muchas personas reduzcan el saber inglés a “saber mucha gramática, mucho vocabulario”, dejando el vocabulario cotidiano, la entonación, la jerga o los términos especializados como complementos.
Halbach, quien analizó la acreditación de la lengua inglesa en la universidad española para el British Council, reconoce que hay problemas en la educación bilingüe española como profesores con un nivel de inglés inferior al que deberían o el restar importancia a la entonación o pronunciación, algo esencial porque “¿de qué sirve al periodista formar el tercer condicional si luego no se le entiende?”.
Los problemas mencionados por Halbach los concretan estudiantes que han disfrutado de la educación periodística bilingüe y han padecido profesores con “acento de ‘Harvardcete”: clases en las que el inglés parecía ser el núcleo de la materia y se relegaba a un segundo plano al contenido de la asignatura, privando a los estudiantes de la “complejidad intelectual” que se espera de la universidad o docentes que, como en este caso, anunciaban que sus clases serían en inglés así: “All kinds (…) will be in English”. Además de estos problemas, el bilingüismo en la educación universitaria puede conducir a la exclusión de otras realidades, imponer una visión única y transmitida en esta lengua, tal como reflexiona el lingüista Rafael García. Así lo comentaban algunos antiguos alumnos de Grados en Periodismo bilingüe: el inglés llega a eclipsar al contenido, a la reflexión crítica y se llega a convertir en el único objeto de estudio de esa asignatura. Pero, no solo eso, también llega a limitar los puntos de vista a los que tiene acceso el alumno. Por ello, esta formación tiene otro reto: no ser excluyente, no conducir a la universidad a una internacionalización pobre donde se aparquen a un lado otras culturas, otras ideas y otras realidades que no se escriben en la llamada lengua global.
La formación ideal
Para mejorar la enseñanza del inglés y en inglés dentro del Grado en Periodismo español, Rafael García y Ana Halbach apuntan a la necesidad de preguntarse: ¿inglés para qué periodistas? Halbach enfatiza en los diversos campos que un periodista puede abordar durante su labor y a la necesidad de conocer los términos propios de cada fuente. Por su parte, García cuestiona si se quiere formar a un periodista que trabaje en el terreno anglosajón (para lo cual se requiere un elevado nivel de inglés previo) o que trabaje en español y use el inglés como una herramienta. En este segundo caso, bastante más frecuente, el experto recomienda que se ha de enseñar al periodista a entender el periodismo anglosajón, desde una comparativa con el español.
Explicar el periodismo desde el periodismo, armados con el ‘New York Times’ o 20/20, es la forma que aconseja el periodista Tomás Ocaña para enseñar inglés y periodismo. ¿Su consejo para quienes quieren aprender?: “No hay mejor forma para un periodista de aprender inglés que enseñarle a disfrutar y valorar el periodismo que se hace en los países anglosajones”. Por ello, alienta a disfrutar del cine, de las series y de los programas en versión original. Eso sí, al principio, armado de paciencia, sentido común y un diccionario; los cuales no deben dejar muy lejos porque las certeza y precisión que se tiene al escribir en la lengua materna no suele tener réplica en el segundo idioma, explica Ocaña.
Por su parte, el colaborador de la Cadena Ser en Edimburgo, Ángel Villascusa, insiste en la necesidad de ir más allá en el inglés: los cursos básicos están bien, pero los periodistas “tenemos que ir más allá”. Esto significa desde conocer el funcionamiento de la prensa anglosajona, si se pretende informar sobre el terreno como hace él, hasta ser consciente de que, como explica Fernández Toledo, el periodista debe alcanzar una competencia de “dimensión sociocrítica” para hacer del inglés una herramienta periodística. Para ello se repite el consejo de Ocaña: prensa, radio y televisión en inglés, en definitiva, periodismo para aprender periodismo.
En este proceso de mejora también se puede hacer mucho dentro de las aulas. Algunas opciones son avanzar en un bilingüismo no excluyente, capaz de enseñar inglés sin perder de vista los contenidos esenciales, Igualmente, no hay que infravalorar el español o, como plantea Piedad Fernández, recrear las rutinas periodísticas en inglés; algo para lo cual se debe tener una “mente abierta” y se ha de trabajar conjuntamente entre especialistas en Periodismo y en este idioma. Además, debe garantizarse que los docentes alcancen un nivel C2 actualizado en la lengua que van a enseñar.
Docentes como la propia Fernández Toledo comprueban en sus clases cómo el nivel de inglés de los estudiantes varía muchísimo. Y en ocasiones, los avances en el aprendizaje se ven frustrados por la necesidad de trabajar en las carencias más graves.
Ante este escenario solo queda apuntar que la barrera del inglés se puede salvar con esfuerzo. No se debe perder de vista que este idioma es una herramienta y que, como tal, debería aplicarse según la necesidad del periodista y la función a la que aspira. Hasta los informes que reconocen la importancia de esta habilidad aseguran que hay otras por encima, por ejemplo el del Poynter Institute for Media Studies, pone como claves esenciales para el futuro del periodismo la curiosidad, la precisión o la capacidad de soportar los “horarios de periodista”.
Eso sí, pese a todo, mañana habrá algún periodista a quien no poder acreditar el nivel requerido de inglés le privará de una oportunidad. O, tal vez, puede que sea el periodismo quien pierda a un gran profesional por los fallos en su relación con esta lengua.
FUENTE: PERIODISTAS