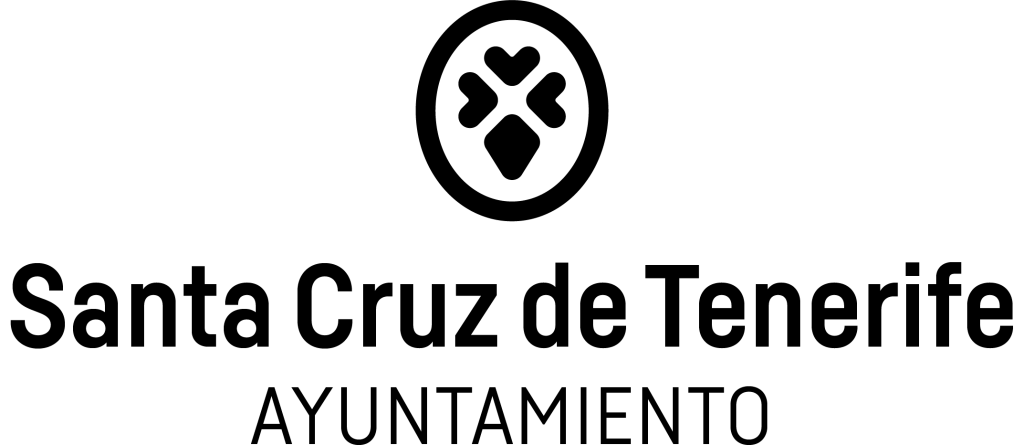NOELIA ALBERTO GONZÁLEZ
Los males del periodismo ya existían antes de la llegada de la Covid-19. Problemas como los intereses económicos o la falta de independencia de los medios se suman al intrusismo y la precariedad laboral en una profesión esencial para la vida en democracia y que, sin embargo, se encuentra castigada por su dañada reputación.
El arribo del coronavirus y la inmediata inmersión en una crisis sanitaria, política, económica y social a niveles internacionales ha hecho que todos nuestros hábitos y quehaceres cambien de forma drástica y, con ello, la forma de hacer periodismo. Los consumidores, ahora más exigentes, buscan alejarse de los bulos y las fake news de la red y los periodistas y empresas informativas tratan de trabajar en pro de esa confianza y credibilidad perdida.
Durante el confinamiento se publicaron algunos estudios como el de Comscore, una empresa de análisis de medios, que afirma que en el semana del 9 al 16 de marzo, el apetito informativo se había disparado, aumentando un 74 % las visitas a portales y webs de noticias. Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), confirmó durante la entrevista que aboga por confiar en que esta tendencia se mantenga positiva. En este sentido, destaca que “los lectores necesitan certezas y la pandemia les está sirviendo para descubrir dónde se sitúa la información veraz, verificada y contrastada y quién la publica”. Asimismo, establece un símil entre la disciplina de la verificación y la bóveda de un edificio, considerando que sin esta bóveda de la verificación, el edificio periodístico se derrumbaría sin remedio.
Al reflexionar sobre el seguimiento y tratamiento informativo de la pandemia que han llevado a cabo los medios de comunicación, el presidente de la Asociación de Prensa de Santa Cruz de Tenerife (APT), Salvador García, compartió en el transcurso de la entrevista, que en general los medios han sido conscientes del impacto y necesidad de informar con rigor para recuperar esa credibilidad. No obstante, apunta que algunos han abusado del sensacionalismo, generando más una alarma social que satisfaciendo la demanda informativa. “El sensacionalismo sobre todo se ha visto en el susto que se producía con la evolución de las cifras de contagios y fallecimientos”, afirma.
Un problema añadido para las empresas informativas en estos tiempos viene siendo tener que hacer frente a la tramitación de numerosos ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y, con ello, la notoria reducción de las plantillas. En la APT han sido muy críticos con esta cuestión: “Nos posicionamos para tratar de garantizar la protección del empleo. Respetamos la política personal de cada empresa y tratamos de hacer ver que el periodismo es primordial para una situación de crisis que nos desbordó a todos”, apunta su presidente. Por otro lado, la FAPE, Rodríguez confiesa que malamente puede garantizarse el periodismo de calidad con plantillas tan reducidas y que este no puede resistir las presiones de una redacción en la que predomina la precariedad y se cultiva el miedo a perder el empleo.
El periodismo del futuro
“La crisis ha puesto con meridiana claridad ante nuestros ojos el tipo de información periodística que estamos dispuestos a consumir: la veraz o la inveraz, la rigurosa o la sensacionalista, la que fomenta la tolerancia y la inclusión o la que insta al odio y a la exclusión”, sopesa Rodríguez. Sin embargo, Salvador García encuentra posibles otros cambios en el consumo de informaciones tales como la caída definitiva del papel y el predominio de la digitalización.
Ante el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) lanzó una propuesta a la que la APT se sumó públicamente: la creación de una ‘Plataforma mundial para el periodismo de calidad’. Esta parte de la premisa de que la información es un bien público que no debe estar confinada y, por ello, especifica la necesidad de los periodistas de moverse en libertad a pesar del confinamiento. “Nos identificamos con la necesidad de proporcionar a los profesionales los medios para trabajar y vivir de forma digna, a pesar de la disminución de la carga de trabajo y de los ingresos. Reiteramos que esa plataforma no debe quedarse en una mera formulación y que, si va a haber cambios tras la pandemia, debemos participar todos”, subraya García.
¿Sí o no al Estatuto de la profesión?
N.A.G.
El debate en torno a la autorregulación del periodismo parece no encontrar una salida. Algunos periodistas consideran que con que los profesionales sean capaces de autorregularse no es necesario el control de ningún elemento externo. Otros claudican ante la necesidad de que a esta se sume un ordenamiento jurídico contrastado y autorizado. En este marco, nos encontramos el Estatuto de la Profesión Periodística, que no ha pasado de ser un borrador en el Senado de nuestro país.
Juan Carlos Gil, profesor de Códigos y Valores de la Profesión Periodística en la Universidad de Sevilla, considera que es difícil saber la magnitud del cambio que traería consigo la aplicación de tal estatuto. Aunque es cierto que este nos permitiría regular el comportamiento moral de los medios, establecer cómo se puede acceder a la profesión, la obligatoriedad de un título, las condiciones de trabajo y la aplicación coherente del código deontológico, esto no parece despejar las dudas. “Por estas razones y por otras, las empresas no quieren un Estatuto de la profesión alegando, paradójicamente, que se pueden poner límites a la libertad de expresión como si dicho derecho fuera ilimitado”, sostiene. Más allá de esto, comenta que, por desgracia, la ética y deontología que se estudia en las aulas no se traslada a las empresas informativas. Por ello, expone que alienta a sus alumnos a que se preparen para las nuevas oportunidades de la mano del periodismo de calidad que merece una sociedad democrática, exigente, plural y crítica como la nuestra y que solo puede lograrse teniendo en cuenta una formación técnica y deontológica.