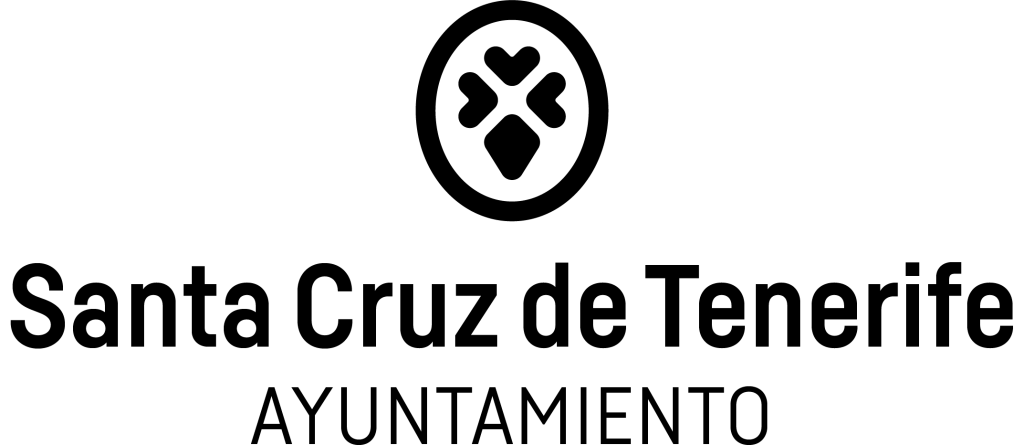AGUSTÍN GAJATE
La muerte hace pocos días del periodista y escritor Javier Martínez Reverte me trasladó a comienzos de los 80, cuando comencé a estudiar Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid gracias a una beca y tuve la inmensa suerte de conocerle personalmente en el ejercicio de la profesión y de que me diera la primera oportunidad para publicar una información en la prensa de la época.
Por aquel entonces me encontraba matriculado en segundo curso y en la asignatura Redacción Periodística II nos encargaban, entre otros trabajos, que escribiéramos noticias, hiciéramos entrevistas o elaboráramos reportajes sobre cuestiones de actualidad, como si fueran a ser publicadas en periódicos y revistas, porque no había medios para hacerlas para radio o televisión y todavía no existía internet como medio de comunicación de masas.
Un amigo y compañero de residencia universitaria, Jorge Alberto Conde Viéitez, que cursaba en aquellos momentos cuarto de Sociología, estaba inmerso en una investigación sobre los efectos del ruido de los aviones sobre la población cercana a los aeropuertos y le propuse hacerle una entrevista sobre este asunto para entregarla en clase.

El profesor que leyó los tres folios escritos a máquina a doble espacio, una de cuyas copias originales aún conservo (se ponían hasta dos papeles de calco entre los folios para obtener dos copias simultáneas más cuando se escribía a máquina), me animó a publicar la entrevista y una compañera que hacía prácticas en el diario Pueblo, que estaba dirigido por José Antonio Gurriarán, se ofreció a acompañarme a la sede del periódico y que se la entregara a su jefe, que casualmente era Javier Martínez Reverte.
El diario Pueblo estaba ubicado en el número 73 de la calle Huertas, una estrecha vía que sale desde las plazas de Jacinto Benavente y del Ángel, atraviesa el barrio de Las Letras y llega hasta la Plaza de la Platería de Martínez, pegada al Paseo del Prado. El edificio se encontraba cerca de esta última plaza, en un inmueble que ahora ocupa el Consejo Económico y Social, pero que ha sido reformado y cuyo aspecto no guarda relación con la apariencia que tuvo desde mediados de los 60 hasta los 90.
Se accedía a la entrada por una ancha escalera, que una vez ascendida dejaba entrever, a través de un conjunto de puertas acristaladas, un amplio vestíbulo, donde recuerdo ver una pareja de policías uniformados con el armamento bien visible, aunque no parecían prestar atención a todos los que entrábamos y salíamos. Una vez dentro, había que identificarse en una mesa de metal y formica donde había un ujier que tomaba nota del número del DNI, a quién iba a ver, el motivo y la hora de entrada. Allí se quedó un tiempo el DNI, para registrar también la hora de salida cuando volví para recuperarlo.
Si algo me impresionó del vestíbulo fueron los ascensores, unas cabinas de madera sin puertas, que subían y bajaban lentamente sin parar en los pisos y en las que apenas cabían dos personas. ¿Cómo se entraba o salía? Calculando el momento en el que llegaba el suelo de la cabina y tomando impulso como cuando se acomete el primer peldaño de una escalera. Abajo se encontraba una rotativa histórica que no llegué a ver, mientras que las plantas superiores se habían habilitado para redacción y otras dependencias, que fue hacia donde me dirigía.
A media tarde del jueves 14 de abril de 1983, después de los saludos y las presentaciones, entregué el artículo a Javier Martínez Reverte y él lo leyó a una velocidad de vértigo. Llamó a varios compañeros y decidió publicarlo en la edición del día siguiente en media página, donde había un reportaje que no le convencía, y que se llevara a taller de inmediato. Me pidió que cambiara el titular, porque no cabía en el espacio asignado, que escogiera dos imágenes de archivo entre el par de decenas que me trajeron y que escribiera los pies de foto.
Me ofreció su máquina de escribir que estaba sobre una estructura metálica con pequeñas ruedas y me entregó un folio y abandonó el despacho un momento. Cuando regresó todavía no sabía que frases ponerles a las fotos y me preguntó: “¿Todavía? -y añadió con inteligente ironía- ¡Qué sólo son dos pies de fotos! ¡Nadie gana un Pulitzer con los pies de foto!” Todavía tardé algunos minutos más en escribir los pies de foto, pero no fui capaz de resumir el titular y alguien con más experiencia se encargó por mí de ello. Por aquel despacho abierto, que no recuerdo que tuviera puerta, no dejaba de pasar gente, profesionales que trabajaban en el periódico y entre los que se encontraba un joven Arturo Pérez Reverte.

Hasta pasadas un par de semanas no pude ver el resultado de mi trabajo, porque salió publicado en la edición nacional y no en la que se vendía en los kioscos de Madrid, que era la última que se imprimía, ya de madrugada. Una información más actual había sustituido mi entrevista. Cuando volví al edificio a preguntar no me dirigí de nuevo a la redacción, sino a la administración. Me dijeren que volviera en diez días, cuando hubieran llegado y clasificado las devoluciones de los ejemplares no vendidos en otras regiones y provincias.
Cuando por fin conseguí ver impresa aquella media página fue como una inyección de autoestima periodística y una confirmación de que iba a dedicar mi vida al periodismo. Casi cincuenta años después me emociona recordarlo y no puedo dejar de preguntarme si las nuevas generaciones de periodistas están teniendo las mismas oportunidades que yo tuve: si los profesores de las facultades de Periodismo animan a sus alumnos a que lleven sus trabajos de clase a los periódicos, radios, televisiones y medios digitales y si en las redacciones trabajan jefes como Javier Martínez Reverte, capaces de dar oportunidades a quienes empiezan o a quienes, como yo entonces, sólo tratábamos de formarnos para dar lo mejor de nosotros a la sociedad a través de la difusión de informaciones veraces y útiles para las personas.