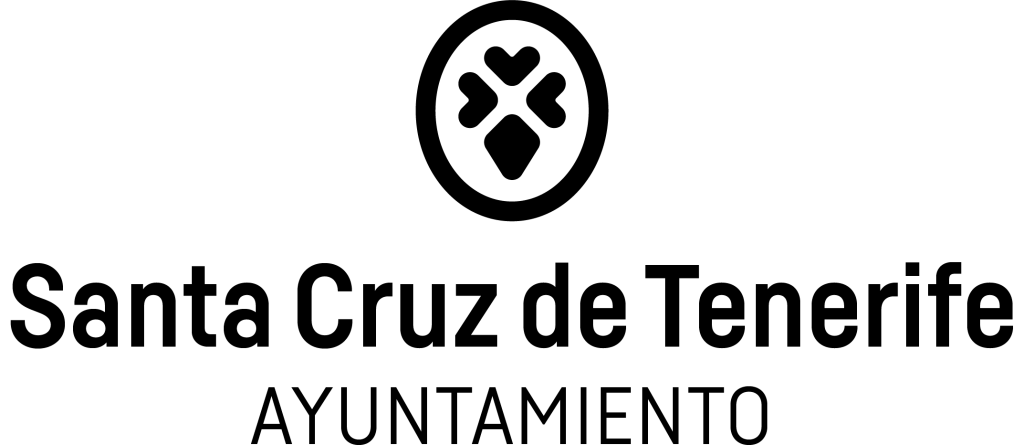JUAN CRUZ RUIZ / EL DÍA
Es fantástico estar en la isla de La Palma. Fantástico en todos los sentidos: puedes sentir ahí la realidad y la fantasía, en la pervivencia de sus atrevidas tradiciones, en el descubrimiento preservado del silencio, en la magia del cielo y de la tierra, en las conversaciones. La gente está al llegar, los buenos amigos, como si los convocara un aire imperceptible: Mauro Fernández, sabio andador; Antonio Abdo, el actor y su ironía; Elsa López, la poesía y la amistad, su ternura… Y los nuevos amigos, ataviados de verano y risa en La Trasera, la ilustre librería de Miguel. Entre éstos, Anelio Rodríguez, un descubrimiento que alterna la alegría con la profundidad, una mezcla de sabores que está, por ejemplo, en La abuela de Caperucita, la novela en la que la pornografía es aquí la traducción de su genio para la ficción.
Eso es al llegar; después profundizas en la isla y te encuentras con el milagro de Puntallana, un municipio que sería estrafalario si no fuera tan racional, tan dispuesto a sorprender al visitante con el sosiego que sólo se alcanza en sitios que tocan a la vez el sol y el mar y por la mañana se despiertan como los gallos, cantándole vivas a la vida. En Puntallana pasa algo insólito, lo vi con mis ojos: ahí estuvo varias veces el Nobel Günter Grass, alemán de ojos tristes, muy fijos, que tenía en la memoria la herida de las dos grandes guerras y que toda la vida buscó sosiego en la escritura y en la pintura. Un hijo suyo se compró una casa en Puntallana, y allá se fue Günter, con Ute, con sus libros, con sus pinceles negros, con su pipa que parecía una prolongación de su cara, y se dispuso a vivir hacia adentro, detrás de las ventanas o en la calle, la magia de estar en un territorio en el que nadie le molestaba sino para saludarlo con la cabeza.
Texto completo AQUÍ