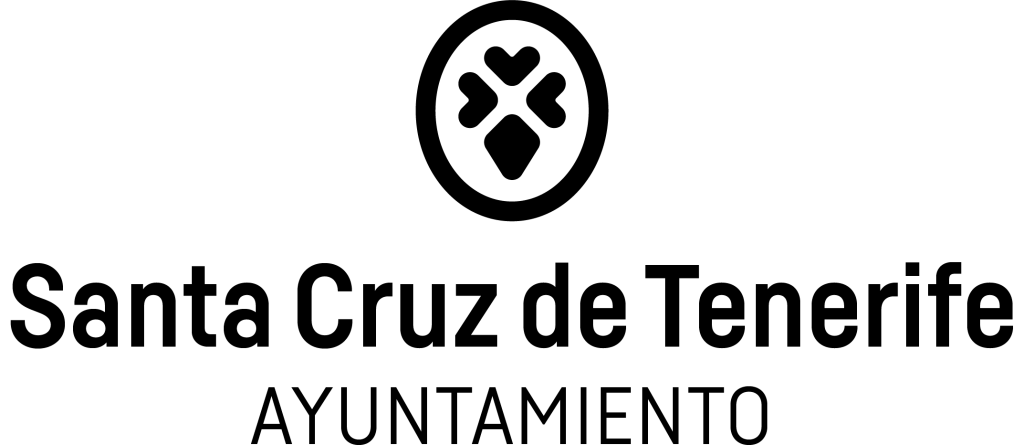ABC
Múltiples vidas caben en la vida de un hombre. Y, al fin, no nos asombra ver los muchos que fuimos. Sí, sospechar que algo hubo que hizo, de esos muchos, uno solo. Los místicos tienen el privilegio –aun doliente– de hallar esa unidad en Dios. Otros hemos vivido la desazón serena de verla nacer en parajes más áridos. Yo tropecé con ella, muy pronto, en la escritura. Como una ascética sin desenlace: una espera del Dios que nunca adviene. Que no debe advenir nunca.
El primero de esos muchos que fui es un niño. Que, en la pereza de la hora de la siesta, repite, sin saberlo, lo escrito por un griego cuyo nombre ignora. La ventana del dormitorio cierra muy malamente: todo existe malamente en la casa desvencijada. Es agosto en la serranía valenciana. Y el sol golpea, fuera, las paredes de cal como un espejo. Por las rendijas de postigos que no encajan, finos haces de luz proyectan en el muro una pantalla. Y, en la pantalla, sombras: son las gentes que pasan, silenciosas, por la calle. Sombras. Afiladas como figurillas de Giacometti. Las ve desfilar sobre la pared. Les finge historias, más reales que su mundo átono. Y el niño de esa tarde, en la hora de ceguera de la luz de agosto, contrae la enfermedad. Llegará el día en el que un libro, al azar de una biblioteca pública, dé nombre a eso. Y el ya adolescente sepa que un griego, dos mil quinientos años antes, lo había llamado filosofía: