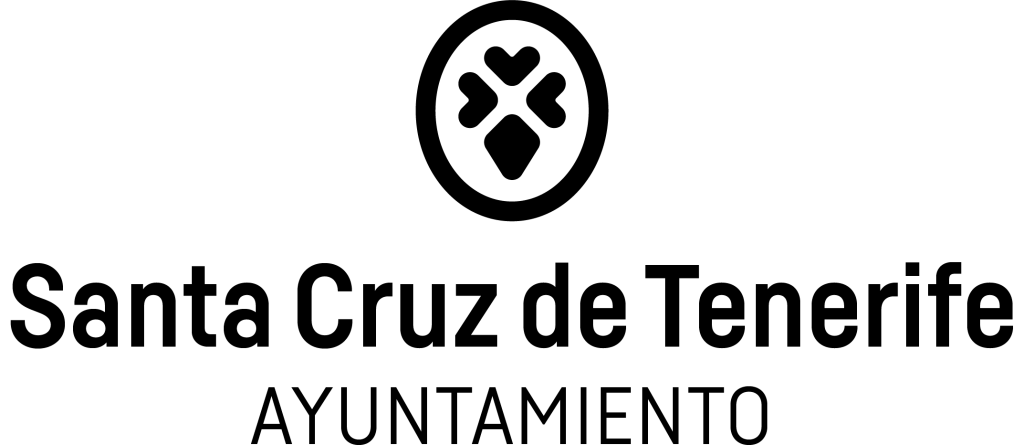JUAN CRUZ RUIZ
Al morirse el dictador había pasado tanto tiempo desde que mandaba que daba la impresión de que esa muerte lo había borrado todo y de que todo iba a ser enseguida de otro color. No fue así, naturalmente, y algunos lo percibieron más que otros en un lado y en otro del espectro político y también sentimental. En aquel mismo instante de la desaparición física de Franco, en ese momento tan celebrada en un lado y tan llorada en otro, la Redacción de EL DÍA, donde trabajaba entonces, estaba ocupada por algunos franquistas de alma y corazón y por otros que eran franquistas de oportunidad. Unos, en efecto, lloraron como hombres, mientras que otros empezaron a hacer visible su regocijo o al menos la sensación de que había que irse acomodando.
Esas sensaciones fueron evidentes en toda España, no sólo entre periodistas, naturalmente, sino en la muy abundante población hasta entonces obligadamente apolítica e inmediatamente politizada. Yo había nacido en lo más triste de la posguerra, cuando todavía decir Franco costaba porque las calles, las escuelas o las casas tenían oídos en las paredes. En mi pueblo había franquistas (y los hay), y entonces también se distinguían por su modo arrogante de exhibir el poder que les daba ser afectos al que ganó la guerra. En mi escuelita estaba Franco retratado y mejorado con colores por cierto alegres, como si estuviera celebrando haber ganado una carrera de sortijas a caballo. Y por todas partes había adictos que se fijaban en la esencia de la lealtad para tener en cuenta hasta qué punto llevabas o no la sangre política correcta.
TEXTO COMPLETO AQUÍ