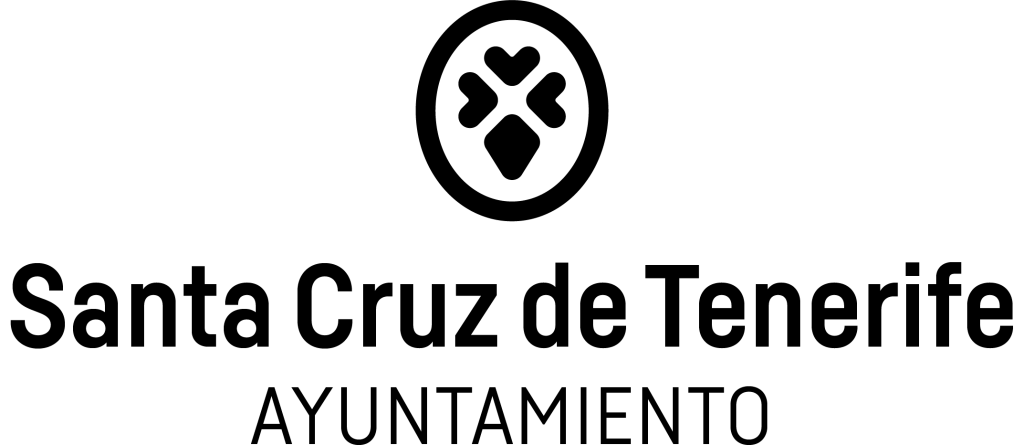FRANCISCO POMARES
Cuando ocurre algo malo, más si es la muerte de alguien, la noticia se apodera del tiempo, se expande y retuerce en cualquier recodo de la vida, se hace dueña de todo: estoy con mi colega Lucas en una terraza y recibo un guasap de JB a las doce y cuarenta –justo a esa hora – para contarme que Santi murió ayer, aún no sabe exactamente de qué, aunque parece que fue una crisis hepática. Pasmo. Hace apenas tres días que hablé con él, con Santi, sobre un curro que estaba gestionando en Lanzarote. Unos días antes habíamos estado en la misma mesa de terraza del bar donde recibo la terrible nueva. Entonces le vi gris, cansado y quizá triste, y me reí cruelmente de su aspecto mortecino: le dije que se cuidara más, que estaba más viejo que yo. “Eso es imposible”, replicó desde sus 16 años menos. Y es verdad, siempre –y en todo lo que puede medirse– he sido el más viejo de los dos: él llegó a la cita en su moto, yo caminando apoyado en mi bastón de burgués convaleciente. Recuerdo su risa franca al señalar el bastón y decirme “aquí el único viejo eres tú”, su mirada pícara de tahúr descubierto haciendo trampas, como queriendo ser perdonado por su encanto. Lo recuerdo consciente de su propio cansancio en una luminosa mañana de principios de verano, mientras intento sobreponerme al absurdo de la muerte, y recuperar apenas la compostura. No ha pasado aún un minuto desde el guasap de JB y el móvil vomita ya un rosario de mensajes cuando aparece Iván por el bar despavorido, contando por todas las mesas con excitado escándalo y pesadumbre que Santi ha muerto. Así es. Otro día más de este año de pérdidas, tan distinto a cómo debería haber sido, tan cruel, tan mezquino.
TEXTO COMPLETO AQUÍ