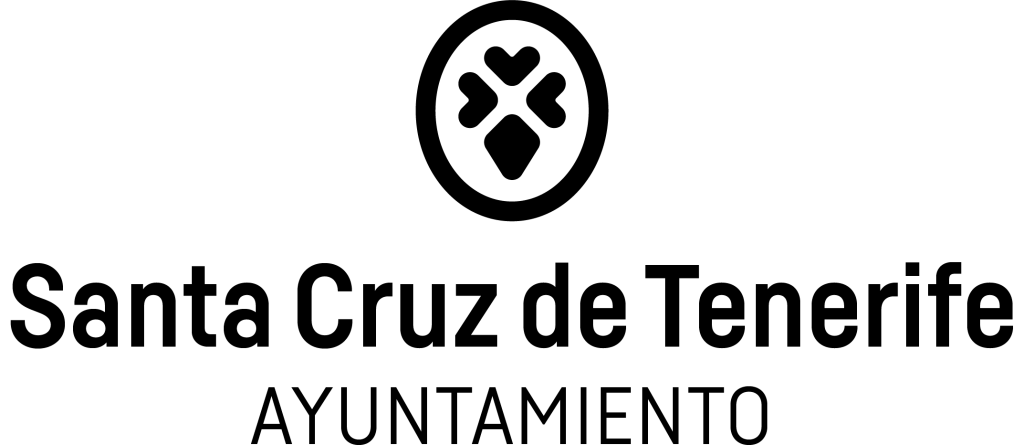Daniel Capó (The Objective) | Hace unos días, en un post de la red social X, David Cerdá rememoraba los libros de lectura obligatoria que se exigían en el bachillerato español durante la década de los noventa: El árbol de la ciencia de Pío Baroja y La colmena de Camilo José Cela, La regenta de Clarín y Campos de Castilla de Antonio Machado, y muchos más. Ese era el tono de la época y también la voluntad pedagógica de la misma. Mi propia experiencia, a finales de los ochenta, no fue muy distinta. Recuerdo bien que el primer libro que nos propusieron en primero de BUP –el equivalente en edad a tercero de la ESO– fue El Aleph de Jorge Luis Borges. No se trata de una lectura sencilla, pero sí gratificante.
Aquel mismo curso leímos El túnel de Ernesto Sabato y Las inquietudes de Shanti Andia de Pío Baroja. Curiosamente, no estaban en la lista el Quijote ni La Celestina, aunque sí la poesía de san Juan de la Cruz, Pedro Páramo de Juan Rulfo –una novela que me fascinó–, Valle-Inclán y Unamuno –San Manuel Bueno, mártir–, la habitual antología poética de la Generación del 27 y La casa de Bernarda Alba, además de las aburridas –al menos para mí– Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. En catalán, tampoco faltaron los clásicos: Mirall trencat de Mercè Rodoreda y una selección poética de Salvador Espriu, por poner dos ejemplos. Echo de menos que no incluyeran a Josep Pla ni a Ausiàs March. La alta cultura modela el alma –o la inteligencia– de un modo que nunca lo hará la cultura de masas. Esto me parece evidente.